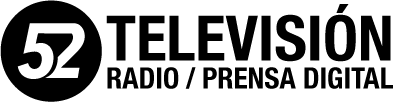No es fácil llegar a San Carlos, Tamaulipas, a pesar de que existen diversos caminos de acceso; tal vez se deba a que sus carreteras son estrechas y en mal estado o que está ubicado en un punto geográfico en medio de la nada, es decir, no está de paso para llegar a una ciudad importante o porque en la última década vivió muy fuerte los estragos de la violencia, que dejó comunidades desiertas y un permanente temor de recorrer sus rutas.
Hace más de 20 años conocí ese lugar, motivada por la plática de amigos que me decían que era uno de los pueblos más antiguos de Tamaulipas que aún conservaba su arquitectura original. Pero como el que no sabe, es como el que no ve, fui a dar dos vueltas al pueblo y regresé decepcionada de mi incursión, me pareció un pueblo desierto e intrascendente, con poco o nada que ver.
Hace algunos meses, dando clase de patrimonio cultural a mis alumnos de la Universidad, les pedí un ejercicio de valoración de patrimonio edificado de los municipios de Tamaulipas; a la alumna que le tocó San Carlos presentó un excelente trabajo de las cosas sorprendentes que existen en ese municipio, vimos algunas fotografías y videos quedando yo maravillada. Al finalizar la exposición le pregunté a otro alumno que estaba distraído en la clase que si él presentaría algún municipio y me dijo despreocupado: “no maestra, a mí me tocaron puros municipios sin historia”.
Su respuesta me sorprendió tanto que no supe si reír o enojarme, recordé entonces mi percepción de San Carlos en aquellos años donde no alcanzaba a comprender la riqueza del patrimonio cultural tamaulipeco. Es común que muchas personas crean que el patrimonio cultural en más valioso si es más antiguo y monumental; por eso ven a Tamaulipas con desprecio porque asumen que “aquí no hay historia” frente a un centro de la república mexicana que nos deslumbra con sus catedrales barrocas y sus monumentales pirámides precolombinas.
Hace algunas semanas tuve la oportunidad de volver a San Carlos por cuestiones de trabajo; había estado revisando los catálogos de patrimonio edificado que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras publicaciones de este emblemático lugar.
Me levantaba temprano y con cámara en mano salía a recorrer el pueblo, casas y más casas del siglo XVIII, XIX y XX, las calles vacías y un silencio que tranquiliza el alma. El protagonista sin duda es el templo de San Carlos Borromeo construido a fines del XVIII y que ocupa casi una cuadra completa, aunque lo afea una torre campanario que le fue construida en los años 30 del siglo XX en sustitución a la original que era una espadaña de tres campanas. En las calles adyacentes están algunas otras construcciones de la época colonial que aún se encuentran en pie y que ya aparecen en el plano del lugar hecho en 1803 por Bernardo de Portugal. Algunas remozadas, otras en franco deterioro. Pero igual de disfrutables a la vista.
Todo el conjunto hace ver a las miradas simples, un pueblo feo, viejo, abandonado y solo. Sin embargo, nunca un pueblo de Tamaulipas ha tenido tanta belleza junta como ahora la posee San Carlos, donde cada casa cuenta una historia, cada puerta nos dice secretos, cada barda nos habla del tiempo, donde sus caminos han extraviado al capitalismo feroz para conservar la dulzura de un verdadero pueblo mexicano.
Aquí no hay restaurantes, solo puestos callejeros de comida y un modesto hotel para satisfacer las necesidades de quienes van al arreglar algún asunto. Me siento en la plaza largo rato, a lo lejos escucho el bullicio de los niños en la escuela primaria, el cerro del Diente se aprecia con claridad, es un día despejado sin demasiada prisa. Entro a la tiendita de la esquina y compro unas piezas de pan, la señora me pregunta de dónde vengo y qué ando haciendo en el pueblo, me cuenta que el pan lo trae de Linares que, yendo por San Nicolás, se encuentra a una hora de distancia.
Entre risas me dice “Pero yo nunca he ido hasta allá, para qué si no tengo necesidad, aquí en San Carlos tengo todo lo que necesito” y vuelve a reír. Sin oxxos ni hoteles sofisticados, aquí la vida se vive sin pretensiones, entre edificios históricos derruidos, los recuerdos del pasado forman parte de un paisaje que inspira a ser preservado; pero en esa esencia, donde sus habitantes han vivido por siglos sin prisas, acompañados del silencio y la calma, nadie tiene derecho a robar en aras del “progreso” la “modernidad”, el “bienestar,” su forma de vida.
Cierto, muchos de sus edificios merecen un mejor destino que el caerse a pedazos lentamente, pero si su rescate trae consigo la contaminación del exterior, las comunidades entonces son las únicas que deberán tener derecho a elegir, si vivir en sus ruinas o morir con el progreso.
E-mail: [email protected]
Publicada con permiso de En Un 2×3